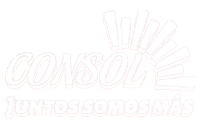“Apostamos a una construcción estratégica”
El presidente de Consol, Eduardo Amorín, brindó una entrevista a la Cooperativa Centro Alerta de Chile, en el que se examina la historia de nuestra entidad solidaria, las experiencias que influyeron en su conformación, funcionamiento y objetivos.
¿Qué es Consol? ¿Cómo surge?
Consol nació el año 2008, a partir de un grupo de militantes de la autogestión que se dedicaba a acompañar los procesos de empresas recuperadas en Buenos Aires. Esta agrupación empezó a generar espacios colectivos de consumo, y a través de la articulación con otras organizaciones de consumo ya existentes, se concilió ordenar todo en un proyecto con el formato de cooperativa de consumo.
Tomamos como base la experiencia del Hogar Obrero, que fue un precedente de cooperativismo de consumo muy grande que hubo en la Argentina y el más importante de Latinoamérica, y también, trabajamos en a partir de los proyectos como los Almacenes Populares San Cayetano, una organización de consumo de fines de los ochenta; que, en articulación con algunas iglesias de barrios populares, organizaban el consumo solidario y social en barrios bajos, comunidades rurales, entre otras.
Esta última, articulaba de manera solidaria y justa una situación de desigualdad y precariedad. En aquel momento, en la Argentina, las empresas les pagaban a sus trabajadores con mercadería y esta organización se las compraba a los trabajadores para que pudieran cobrar el aguinaldo, y así poder contar con dinero en efectivo. Una respuesta creativa y sólida ante una situación de país muy difícil de atravesar.
Estas dos experiencias terminaron abruptamente en los noventa, con el neoliberalismo más crudo que vivió Argentina, pero nos dejaron una experiencia y un saldo organizativo muy grande. Nosotros tratamos de retomar las bases y valores de estas entidades argentinas que supieron ser exitosas durante mucho tiempo y a partir de ahí, poder resolver el problema del consumo en forma organizativa, solidaria y popular.
¿Cómo funciona la cooperativa de consumo?
Con este grupo fundacional del 2008 generamos una metodología que denominamos compra colectiva, que implica que una vez que alguien se asocia a la cooperativa, comienza a ser parte de la dinámica colectiva del proyecto de consumo. A partir de éstos consumos colectivos podemos generar una primera instancia de organización que es el foco de consumo, y que debe contar con quince consumidores locales, cercanos, que se articulan entre sí, para que uno tome la coordinación de ese proceso y empiece a fomentar la cultura del consumo planificado, solidario y en grupo. Éste mecanismo reduce los costos de logística, ya que la mercadería se recibe en un punto y los asociados se encargan en conjunto con el coordinador de distribuirlo en la zona.
El objetivo del foco de consumo es generar que el consumo solidario individual se transforme en consumo solidario colectivo, de manera sistemática. Consol, desde sus inicios, distribuyó productos semanalmente. Y esto hubo que sostenerlo porque creíamos que era un desafío muy grande y a costa de un esfuerzo enorme, ya que en muchas ocasiones hubo que hacerlo a pérdida. Pero lo hicimos porque entendíamos que sí no garantizábamos el consumo semanal era muy difícil dar la batalla ideológica contra el hábito del consumo del capital. Entonces distribuimos semanalmente con el objeto de armar focos de consumo y generar cultura de un consumo que puede ser de calidad, ordenado, solidario y colectivo.
Cuando el foco de consumo es exitoso, se avanza hacia una segunda etapa que desarrollamos tomando de referencia la propuesta de Euclides Mance, que es la Red de Colaboración Solidaria. Este desarrollo permite abordar un espacio físico de la economía popular en la zona, y generar un pequeño stock de mercadería para poner en rotación continua. A esto lo denominamos proveeduría. La proveeduría suma al grupo de consumidores asociados en el foco de consumo más la demanda de los socios o de las participantes de ese espacio, y así incrementa la demanda de consumo y articula experiencias. Así ante la falta de capital con la que contábamos las experiencias de la economía solidaria, proponemos el desarrollo a partir de articulación estratégica y solidaridad.
Cuando las proveedurías llegan a un desarrollo exitoso, planteamos la apertura de la tienda solidaria. En sí, es un punto de venta de autoservicio con algunas características diferentes que permiten proponer una alternativa al hábito de consumo, similar a la que estamos acostumbrados como consumidores dentro del capitalismo, pero con diferencias no sólo en la oferta, la demanda, los precios; sino también con diferencias organizativas que generan una conciencia de consumo solidario, siempre apuntando hacia el consumo responsable, al cambio del hábito del consumo cotidiano.
¿Qué objetivos presenta Consol?
Los tres ejes con los que nació la cooperativa son: el desarrollo y potenciación de la economía social y solidaria, y de la autogestión. Consideramos que la cooperativa de consumo tiene que ser una herramienta para los productores autogestionados y para el capital asociativo, para poder confrontar su supervivencia en el tiempo a partir de tener un canal de comercialización equitativo y coherente. El segundo eje tiene que ver con los precios. Como política, el valor siempre debe cumplir dos criterios: que sea menor al precio de mercado, y que, si existe dentro de la cooperativa un producto del capital, tiene que tener una alternativa cooperativa, autogestionada, más económica y más sustentable, superadora. Finalmente, el tercer eje es la autogestión. Nosotros planteamos que la cooperativa de consumo no es para hacer trabajo voluntario, el grupo de trabajo tiene que estar asociado a la cooperativa para ser estratégicamente sustentable y tener capacidad de transformación, capacidad propositiva.
¿Cómo se organiza y se autogestiona Consol?
Una de las claves para que Consol pueda generar un modelo propositivo para la otra economía, es la eliminación de intermediarios. Entonces, la figura jurídica, naturalmente, es una cooperativa de consumo porque así, como creemos que las empresas deben ser de quienes las trabajan, creemos que el valor del mercado de consumo debe ser de quienes consuman. Consideramos que los consumidores debemos tener la capacidad de organizar el formato de producción y comercialización de los productos que consumimos. Entonces, si nosotros somos los consumidores organizados con una figura jurídica que nos representa, podemos en la comunidad comprar y vender a partir del intercambio directo con el productor. No siempre eso es posible, y no siempre eso tiene que ser literalmente así, en términos ortodoxos, pero esa es la idea y la voluntad, el espíritu del proyecto. La cooperativa de consumo, como formato organizativo de consumidores, es nuestro formato jurídico natural, así como la cooperativa de trabajo es el formato jurídico natural para las empresas recuperadas. Eso también tiene que ver con el contexto jurídico y con cuáles son las variables de organización.
También hay que tomar en cuenta que esto varía de país a país. Por ejemplo, nosotros tenemos una reglamentación muy diferente a la que hay en Italia o España, que es superadora. Creemos que la cuestión del cooperativismo de consumo no tiene que ver tanto con la figura jurídica que es propia de nuestro contexto, de nuestra coyuntura, sino tiene que ver con que donde estamos no tenemos otra alternativa mejor que esa. Habría que modificarla y mejorarla, es obsoleta en muchísimos aspectos para nuestras expectativas. La clave, más que lo jurídico, está en que tenemos que tener figura jurídica porque estamos disputando mercado.
Hoy, Hugo Cabrera, el presidente de Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires Para Otra Economía (Fedecaba), en la exposición decía que el desafío de las experiencias autogestionadas es disputar un pedazo del mercado. Y para disputar un pedazo del mercado tenés que tener figura jurídica. Hay que ver cuál es la figura jurídica del capitalismo que mejor interpreta la autogestión y la que menos complejiza la dinámica asociativa transformadora, con una propuesta ideológica clara de no terminar siendo funcional al mercado. Entonces la clave no está en que seamos cooperativa de consumo, sino en que somos una organización de consumidores, y que los productores necesitan organizaciones de consumidores, así como los consumidores necesitan organizaciones de productores. Desde ahí está la mirada del cooperativismo de consumo como herramienta.
También existen, como hablábamos previamente experiencias como los Almacenes Populares San Cayetano que no eran cooperativa ni cooperativa de consumo, eran ideología neta. Con una escala económica impresionante, pero la figura jurídica era una figura de capital. Ellos se organizaban diferente, más allá de lo jurídico. Y en el caso del Hogar Obrero, era una cooperativa de consumo que, a pesar de parecer un supermercado de capital, tenían diferencias claves. Y aunque parecen, a veces –para el idealista o para el más radical y ortodoxo de los revolucionarios- cuestiones simbólicas y que en realidad era un supermercado, la realidad es que para el capitalismo no eran simbólicas ni eran supermercados, porque en cuanto pudieron, lo destruyeron.
Entonces, tenemos que tener la capacidad de comprender dónde estamos parados, quién es nuestro enemigo, vernos con los ojos de nuestro enemigo, contextualizar las posibilidades y en función de eso tomar las decisiones tácticas y metas que nos acerquen al objetivo estratégico en el largo plazo. El Hogar Obrero, como cooperativa de consumo, tenía elementos que en lo ideológico cambiaría, pero también otras que reivindicar. Cuando cayó el Hogar Obrero, entraron todos los hipermercados de capitales multinacionales, con un plan estratégico a 120 años para quedarse con toda la región. Y hoy, nosotros somos socios de la Federación de Cooperativas de Argentina, cada año nos sentamos y hacemos un plan estratégico a dos años y Wallmart tiene un plan estratégico a treinta años. Conocemos el plan estratégico de Wallmart y sabemos que no tenemos posibilidad de revertirlo. Así de grave fue la caída en los noventa del Hogar Obrero como cooperativa de consumo. Hoy tenemos una figura jurídica que es la que mejor nos representa en este momento, que hay transformarla, que hay que mejorarla, pero que no hay que darle la espalda y negarla. La mayor trampa funcional al sistema es creer que se puede destruir al sistema sin disputar al sistema.
Y creo que el mejor reflejo son las empresas recuperadas. Imaginen si las empresas recuperadas se hubieran puesto a pensar en todas las limitaciones que el sistema les daba. Los compañeros no pensaron eso, fueron, se tomaron los medios de producción y se pusieron a trabajar, porque el mercado no les daba otra alternativa. Después vino todo lo demás, y así fue siempre. Las tomas de empresas a través de la historia siempre tuvieron que ver con la necesidad de los trabajadores de salir adelante, más allá de los límites del sistema.
¿Cómo entienden la cooperativa de consumo en términos estratégicos, en relación a la construcción de una economía de los y las trabajadoras?
En Consol entendimos que si la producción autogestionada no tiene espacio de comercialización, y si esos espacios no son asociativos, participativos, solidarios, responsables, si no son diferentes a la cultura del consumo masivo, una empresa recuperada tiene dos opciones: o deja de ser una empresa recuperada, o cierra y fracasa. Entonces es muy importante tener los canales de comercialización alternativos, y que estos sean posibles y sustentables. Bajo esa idea estratégica, de que somos un eslabón dentro de una estrategia mayor, creamos la cooperativa hace 8 años, y hoy estamos más convencidos que nunca que tomamos las decisiones acertadas. Por ejemplo, estamos en conversación constante con La Litoraleña, una empresa recuperada el año pasado, de tapas de empanadas, de tartas, pascualinas. Ellos nos decían cómo podíamos mejorar la compra mensual de Consol y cómo podíamos vincular distribuidores que trabajan con nosotros para que ellos también les compren y distribuyan mercadería. Entonces hay una mirada estratégica constante. La cooperativa de consumo tiene sentido solamente de esa manera.
¿Cómo se vinculan con otras organizaciones fuera del mundo cooperativo?
Nosotros tenemos 3 grados de articulación. Está el grado de articulación colectiva, que eso se hace con cualquier tipo de organización, siempre entendiendo que la cooperativa de consumo se mantiene a parte de cualquier dinámica partidaria. Es decir, si algún partido o movimiento político con capacidad electoral quiere trabajar con la cooperativa de consumo, no hay ningún problema porque se entiende que es un grado de organización popular, más allá de su vertiente ideológica. Obviamente hay espacios ideológicos en lo que no lo haríamos, en líneas muy generales es amplio, no se piensa en términos de partido. Pero también se pone como condicionante que no se lleve a ninguna visión partidaria la política de la cooperativa.
El otro grado de articulación es la relación con las organizaciones solidarias. Esto se debe hacer con una perspectiva comunitaria o del sector de la economía solidaria, con las productivas, educativas, culturales, ya que son espacios con una demanda de consumo agregada y organizada en función del trabajo, de la cultura, de la educación, de la comunicación.
Y por último un tercer grado de articulación estratégica, que es en las federaciones y en los espacios de segundo grado. La cooperativa de consumo tiene la voluntad de estar en cuantos espacios de segundo grado sean necesarios para poder aportar a una construcción estratégica que pueda disputarle a esta economía el desarrollo de otra economía superadora y transformadora. Por eso estamos en más de una federación.